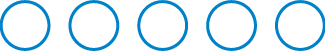Mi mujer y yo necesitábamos vacaciones. No un puente. No un finde largo. Vacaciones de verdad. De esas en las que guardas el portátil en el fondo de la maleta y apagas las notificaciones. Pero claro, con un niño de diez años lleno de energía, lo de “descansar” viene con letra pequeña.
No queríamos dejarle de lado, ni mucho menos. Pero tampoco soñábamos con pasarnos los días rebozados en crema solar, saltando en colchonetas o recogiendo cubitos para el castillo de arena. Queríamos tener tiempo para nosotros, y que él se lo pasara bien. Así que buscamos algo distinto: un hotel que pensara en todos.
Y lo encontramos, en la costa andaluza. Un hotel familiar con alma. De esos donde saben exactamente cómo hacer que los niños se lo pasen bomba… y los padres respiren tranquilos.
Un hotel que pensaba en todos
Nada más entrar, en recepción, no solo nos dieron la bienvenida a nosotros. A nuestro hijo también. Le entregaron una pulsera color flúor, un mapa con dibujos de todas las actividades del hotel y una sonrisa cómplice. A los veinte minutos ya estaba en remojo, bajando por un tobogán y nosotros tumbados en dos hamacas, cerveza en mano, comentando lo surrealista de tener algo de silencio.
Durante el día había de todo: talleres de pulseras, partidas de Uno XXL, ping-pong, partidos de fútbol improvisados, cine al aire libre por la tarde y un mini club que parecía una especie de santuario infantil. Entraban como una manada y salían sudados, con las camisetas pegadas y la cara iluminada. Cada tarde venía a contarnos “la mejor historia del día”. Y cada día era distinta.
Por las noches, mientras él se iba con sus nuevos amigos a ver una peli de animación en la zona infantil o a la mini-disco (acompañado por una monitora que le recordaba a su profe de clase), nosotros nos escapábamos al chiringuito del hotel. Tapitas, vino blanco bien frío y una hora y media de conversación sin interrupciones. Ni “papá ven”, ni “mamá mira”. Solo nosotros. Como hace tiempo.
Y cuando volvíamos a la habitación, lo encontrábamos dormido. Rendido. Con la cara apoyada en la almohada, el pelo alborotado y esa sonrisa flojita de quien lo ha pasado bien.
Creo que todos necesitamos ese tipo de vacaciones. Vacaciones donde no tienes que elegir entre ser padre o ser tú. Donde el hotel no es solo un sitio para dormir, sino un lugar donde todos se sienten cuidados. Y donde, aunque no todo salga perfecto, los recuerdos que te llevas sí lo son.