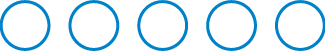El hotel, en el corazón del Eixample barcelonés, olía a cera de pisos antiguos y a café recién hecho.
Yo estaba allí por trabajo, abrumado por reuniones y presentaciones, y mi única vista a la ciudad eran los trayectos en taxi entre la fachada modernista del hotel y las torres de cristal de la Zona Franca. La última noche, exhausto, bajé al pequeño bar de madera oscura. A esa hora, solo había un hombre mayor sentado en un taburete, con un traje impecable y un vaso de coñac frente a él.
Me senté un par de asientos más allá. Mientras el barman me servía una cerveza, observé al hombre. No leía, no miraba el teléfono. Solo contemplaba su vaso, y de vez en cuando, su mano derecha acariciaba el brazo de su chaqueta, como si buscara algo que ya no estaba allí. De repente, se giró hacia mí. Sus ojos eran de un azul desvaído, llenos de una cortesía antigua.
—Disculpe la indiscreción —dijo con un acento que no era del todo español—.
—Veo que lleva usted un cuaderno. ¿Es escritor?
—No, solo tomo notas para el trabajo —respondí, mostrándole la libreta llena de gráficos.
Asintió, con una sombra de decepción. Luego, hizo un gesto al barman, que sirvió dos copas más de coñac y puso una frente a mí.
—Hace treinta años —comenzó, sin preámbulos—, me alojé en esta misma habitación, la 42. Vine con ella, mi mujer. Era nuestro viaje de bodas. Una tarde, tras visitar la Sagrada Familia, discutimos por una tontería, aquí, en este mismo bar. Ella subió furiosa a la habitación. Yo me quedé bebiendo, orgulloso.
Hizo una pausa; su mano volvió a rozar la manga.
—Cuando subí, horas después, la encontré dormida. Sobre la mesilla, había dejado un billete de tren a París, donde vivíamos, y una nota que decía: ‘Decide si subes’. Metí el billete en el bolsillo de esta chaqueta —dijo, tocando el lado izquierdo—. Es la misma. Y subí.
Bebió un sorbo.
—Ella murió el invierno pasado. Hoy he venido desde París solo por esto: por sentarme aquí, por subir a la habitación 42, y por sacar, por fin, este billete del bolsillo.
Metió la mano en el interior de la chaqueta y extrajo un rectángulo de papel amarillento, doblado y desgastado por el tiempo. Lo desplegó con ternura sobre la barra, alisando sus bordes con los dedos. Los sellos de la estación de Francia de 1993 eran todavía visibles.
No dijo nada más. Yo tampoco.
Bebimos nuestro coñac en silencio, mientras el papel, ese equipaje de un viaje no tomado pero eternamente decidido, descansaba entre nosotros como la reliquia más verdadera. Al despedirme con un leve gesto, él me sonrió. Por primera vez, su mano estaba quieta sobre la barra, liberada.