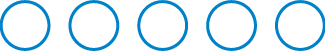Hace unas semanas volvimos al sitio donde, con siete años, creíamos que entre los arbustos se escondían monstruos. Volvimos todos con 28, una neverita llena de cervezas y muchas ganas de reencontrarnos. Con los colegas. Con ese lugar. Y, sobre todo, con la versión de nosotros que lo convertía todo en una aventura.
Nos fuimos de camping. Lo organizamos como cuando montábamos excursiones en bachillerato, pero con un poco más de cabeza: parcelas juntas, mochilas compartidas, hornillo que no fallaba y un grupo de WhatsApp que llevaba semanas echando humo entre memes y listas de cosas que nadie iba a traer.
Durante el día no parábamos. Unas veces nos apuntábamos a las actividades del camping como el torneo de palas, el campeonato de petanca que acabó siendo cosa seria con unos señores de Córdoba que no venían a perder y otras íbamos por libre: bici, baños en el río, siestas bajo una lona improvisada entre árboles o incluso a los karts que estaban a 10 minutos andando.
Por la noche, mientras otros veían pelis al aire libre, nosotros nos sentábamos en la terraza del bar del camping. El camarero ya nos ponía la caña sin preguntar. Y nosotros, con los pies en chanclas y la piel tirante del sol, estábamos en nuestro sitio.
Dormimos en tienda, claro, y lo hicimos como troncos. Porque después de un día entero entre rutas, chapuzones, partidas absurdas y muchas risas, el cuerpo decía “hasta aquí” y caía redondo. Y oye, sentaba de lujo.
La tarde de las fotos
Una tarde sacamos las fotos de cuando éramos críos y veníamos a este mismo sitio. Las típicas con tierra en la cara, rodillas llenas de costras y sonrisas sin un solo diente en su sitio.
Montamos el álbum en una mesa de picnic que pillamos cerca y pasamos un buen rato entre risas y recuerdos, algunos reales, otros inventados sobre la marcha. Íbamos pegando las fotos mientras decíamos frases tipo “¿te acuerdas del árbol este?”, “esto fue el verano del bocata de nocilla, fijo”.
Y en ese ambiente, con los árboles moviéndose, olor a leña y niños correteando como si no existiera el móvil, todo se sentía más especial. Nada que ver con hacerlo en casa.
Nos fuimos con fotos nuevas, el álbum medio lleno y esa sensación rara pero guay de haber recuperado algo que creíamos olvidado. Y con la promesa —dicha en serio— de volver el año siguiente, al mismo sitio, y con las mismas ganas.