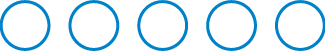Su relación no era intensa ni dramática. Era algo más sereno: cariño del bueno, de ese que no exige, que acompaña. Sabían lo que el otro necesitaba antes de que lo dijera. Luis, por ejemplo, sabía que el cumpleaños de Irene era terreno sagrado. No por los regalos, sino por el gesto. Le gustaban los detalles que demuestran que alguien te conoce y que te ha prestado atención.
Así que este año decidió hacerlo bien. Reservó un fin de semana en un resort en la costa. No le dijo nada. Solo le pidió que no hiciera planes y que metiera en la maleta un par de bikinis, ropa cómoda y un vestido “por si acaso”. Irene sospechó que habría hotel, pero no se imaginaba algo así.
El resort estaba rodeado de vegetación mediterránea, con senderos de madera que serpenteaban entre pinos, jazmines y buganvillas. Las habitaciones eran pequeñas casitas blancas con terraza privada, hamaca, ducha exterior y vistas al mar.
Al llegar, los recibió Clara, una recepcionista con sonrisa fácil y tono tranquilo que, al ver la fecha, soltó:
—Ah, ¿la cumpleañera? No os preocupéis, está todo listo para que no penséis en nada. Solo en pasarlo bien.
Y lo decía en serio.
En la habitación, les habían dejado una carta escrita a mano con una botella de vino blanco y pétalos en la cama. Nada recargado. Todo pensado para que el cuerpo aflojara y la mente se pusiera en modo pausa. Irene soltó la mochila y se quedó en silencio mirando el paisaje desde la ventana.
—¿Esto es por mi cumple o porque te apetecía una siesta de las buenas?
—Ambas.
Un sitio para parar el mundo
El primer día lo dedicaron a no hacer nada. Se tumbaron en las hamacas de su terraza privada, se bañaron en la piscina que tenía vistas al mar, picaron algo en el bar junto a la piscina y se dejaron llevar por el ritmo lento del lugar. Irene soltaba carcajadas solo por el placer de no tener que pensar en la lista de la compra. Luis la miraba sonriendo.
Ya el segundo día aprovecharon el plan completo: empezaron con el circuito termal al atardecer, siguieron con un masaje en pareja que les dejó blanditos como mantequilla, y terminaron con la cena. Menú degustación completo. Luis observaba cómo se le iluminaba la cara con cada plato: crema de hinojo con cigalas, arroz meloso de conejo, sorbete de albahaca… y postres que parecían diseñados para convencer hasta al que “no es de dulce”.
El domingo, mientras recogían, Irene lo abrazó por la espalda.
—No me hacían falta regalos, ¿sabes?
—Ya, pero esto era un poco para ti… y un poco para mí también.
Ella sonrió. Porque sabía que era verdad. En los últimos meses habían estado a mil cosas. El trabajo. Las rutinas. Las cosas que te comen sin darte cuenta. Y este finde les había servido para parar, respirar, y volver a verse con la misma mirada de siempre… pero más descansados.