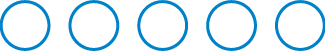Llevo ya unos cuantos años trabajando en este hotel. He hecho cientos —puede que miles— de camas. Y aunque siempre intento hacerlo con el mayor cuidado, lo normal es que pase desapercibido. Es lo que suele ocurrir: la gente entra, sale, está de paso. Pero a veces… pasan cosas que se te quedan grabadas.
Todo empezó con un papel doblado debajo de la almohada. Lo encontré una mañana, mientras arreglaba una de las habitaciones. Era un dibujo hecho con lápices de colores: una cama enorme, un pequeño duende con delantal y una sonrisa enorme. Y al lado, escrito con letra infantil algo torcida, decía:
¿Dónde están los duendes de manos mágicas?
Me hizo sonreír. Era tierno, inesperado… y me tocó algo por dentro. Pensé que sería cosa de un día, un gesto puntual. Pero no. Al día siguiente, apareció otra nota. Y luego otra más. Siempre con dibujos distintos: castillos hechos con sábanas, dragones formados con toallas, estrellas en la almohada. Todas transmitían la misma sensación de fantasía, de ilusión.
No sabía quién era, pero me enganché al juego
Cada mañana, antes de entrar en esa habitación, pensaba: “A ver qué puedo inventar hoy”. Doblaba las toallas en forma de animales —cisnes, elefantes, incluso un cangrejo—. Hacía coronas con el papel higiénico, corazones con las sábanas. Poco a poco, empecé a dejar pequeñas pistas, como si los duendes existieran de verdad y estuviesen dejando huellas por ahí.
Nunca llegué a ver al niño. No sé su nombre ni su voz. Pero durante esos días, sentí que estaba compartiendo algo con él. Como si habláramos en secreto, sin palabras.
Guardé todas sus notas. Las tengo en una cajita en casa, junto con algunas fotos de las cosas que preparé. Son uno de mis tesoros. Porque me recuerdan que lo que hacemos, aunque a veces parezca invisible, tiene valor. Que hay ojos que sí ven. Que hay corazones que lo sienten.
Ese niño, sin proponérselo, me regaló uno de los momentos más bonitos que he vivido trabajando aquí.