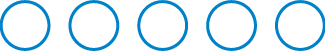Mi padre cumplía 60 años. Y aunque eso, en cualquier otro momento, habría sido motivo de celebración, este año no fue tan sencillo. Veníamos arrastrando unos meses duros, la familia no estaba en su mejor momento, y él, que siempre ha sido el alma de la fiesta, esta vez no tenía cuerpo ni para soplar una vela.
Mi papá es muy de los suyos. Le gusta tenernos cerca, celebrar con buena comida, sobremesa larga y alguna que otra copa. Siempre ha sido de reunirnos en una casa rural o en algún hotel cerquita del mar. Y hay uno, en particular, al que tiene especial cariño. Lo conocen por su nombre, le sirven el café tal como le gusta, y hasta le guardan su rincón en el desayuno.
Este año, aunque él insistía en que no quería líos, nosotros decidimos hacerle caso… a medias. Reservamos en su hotel de siempre, sin decirle nada, y preparamos una pequeña conspiración familiar para sorprenderle.
El mejor regalo no salió de nuestras manos
Unos días antes, hablé con el equipo del hotel y les conté un poco de la historia. Que mi padre es un auténtico disfrutón, que valora una comida bien hecha más que cualquier otra cosa, que tiene un paladar exigente pero agradecido. No solo me escucharon. Se volcaron. Montaron un menú a medida, cuidaron cada detalle como si organizaran la fiesta de un amigo de toda la vida.
Cuando entramos al restaurante, él todavía no entendía muy bien por qué estábamos allí. Pero en cuanto cruzó la puerta… empezó la magia. Todo el equipo —cocineros, camareros, hasta alguien de recepción que se coló— salió con una tarta preciosa, velas encendidas, y una versión improvisada pero entregadísima del “Cumpleaños feliz”.
Mi padre se quedó clavado. Le cambió la cara. Se le iluminaron los ojos de esa forma que no se puede fingir. No era solo por el detalle, era por cómo se había sentido: especial, querido, mimado.
La mesa estaba decorada con fotos nuestras, y los platos… una delicia. Todo lo que le gusta: sabores de casa, bien presentados, cocinados con mimo. Pero más allá de la comida, lo que nos tocó fue la atención: cómo le hablaban, cómo lo escuchaban contar sus batallitas de juventud, cómo se sentaban un rato con él, como si lo conocieran de siempre.
Mi padre dice que ha sido de sus mejores cumpleaños. Y yo le creo. Porque no se trataba de grandes cosas, ni de regalos caros. Era sentir que alguien —sin tener por qué— te dedica tiempo, cuidado y cariño.
Y cuando eso pasa, se nota. Se queda contigo.